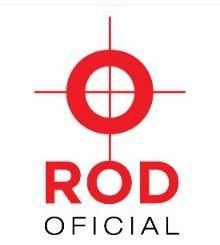Estoy dentro del paradero de Lawton sentado todavía en una 174 vacía y cuando el chofer se da cuenta que estoy en el asiento de detrás de él me manda a salir de mala gana. No estoy dormido como él se imagina y recuerdo que debí bajarme en la parada de Lacret y Mayía Rodríguez, pero no pude. Tengo una sonsera rara y hasta ahora dudo de la realidad vivida, aunque la mancha húmeda en el pantalón no miente. Me cuesta entender que fue hoy a las dos de la tarde cuando me entraron unas ganas terribles de comerme una pizza y aproveché que mi tío pasaba por mi casa para pedirle que me dejara en La Piragua. Era una tarde calurosa de agosto y el sol inclemente espantaba a los valientes que se arriesgaban a ver su cerebro derretido más rápido que el queso en las pizzas dentro de los múltiples hornos de la pizzería frente al mar que escupían el alimento más consumido en La Habana. Me pregunté cuántos años tendrían los miles de platos metálicos negros donde se horneaban las pizzas exactamente iguales. Yo pensaba mis padres nos llevaban allí de niños porque a pesar de las colas kilométricas las pizzas idénticas salían rapidísimo, pero ahora pienso que el motivo fundamental era que no había nunca discusiones por comerse la pizza más grande. Todavía veo al empleado sacándolas del plato negro de tantas veces usado. El tipo es un lince con un cartoncito en una mano para agarrar el plato caliente como el demonio por el borde y con una espátula en la otra mano despega el pan tostado y lanza la maravilla humeante y olorosa encima de círculos de cartón que pueblan una mesa. Me como tres dobladas a la mitad y chorreando la grasa del queso que empapaba el cartoncito redondo que evitaba la quemadura. No había agua por ningún lado y las pizzas me pusieron a sudar y salí corriendo hasta el muro del malecón, pero me arrepentí porque me pareció estar dentro de la televisión cuando me pasó por el lado una muchacha que pensé era Farah María. Tenía el vestido blanco transparente, el mismo del video clip de la televisión, pero esta vez se adivinaba la ausencia de ropa interior. Me pasó el dedo índice por la mejilla mientras se inclinaba hacia mí con risa pícara diciéndome que tuviera cuidado con el tiburón. Acababa de ver la película “Tiburón Sangriento” de Spielberg una semana antes y había decido no bañarme nunca donde no se me vieran las patas con el agua a la cintura. La joven se fue cantando la canción encaramada en el muro en dirección a la Embajada Americana con su contoneo sensual y recé para que no fuera a pedir una visa que la desapareciese de mi vista porque a esa mujer nadie podría decirle jamás que no. El desespero me hizo olvidar el tiburón en mis ansias de meterme en el mar para refrescar, pero cuando puse la mano en el muro este estaba más caliente que la pizza acabada de sacar y me imaginé allí friendo un huevo sin problemas. No quise hacer la prueba del huevo, ni intenté sentarme en el muro y deseé que viniera una ola que me mojara todo, pero con ese sol hasta el mar estaba que ni se movía para no agitarse demasiado. Eran las cuatro y decidí tomar el camino de la diosa sin ropa interior que se me perdió de vista porque me hacía camino hasta la avenida de los presidentes donde la ruta 174 tenía su primera parada.
Cuando llegué la parada semivacía delataba que había acabado de irse y me cagué en la hora en que se me ocurrió irme a comer una pizza estando el transporte tan jodido. Dos horas después seguía siendo de los primeros en la cola, pero las personas no cabían en la acera de la parada y más de la mitad de ellas se habían movido al paseo central de la calle G. Cuando la guagua llegó tuve unos segundos de ventaja para entrar por la primera puerta de la Ikarus antes que violentaran las otras tres puertas del ómnibus articulado y logré sentarme en el primer asiento solitario justo detrás del chofer. Abrí la ventana para intentar sin lograrlo refrescarme del sudor pegajoso y caliente. El aire no se movía y estaba preso dentro de una pared de cuerpos humanos sudados y con caras de no saber qué cocinar ese día. El chofer no se preocupó por cerrar las puertas y dijo “Nos vamos” pero en vez de escucharse el sonido del motor comenzó a sentirse el tumbao cubano de “No te bañes en el Malecón” mientras la guagua subía la loma de G y algo de aire refrescaba mi cuerpo nervioso que sentía en vez de la letra de la música la voz de la cantante que pedía permiso para avanzar dentro de la molotera en busca de un oasis de aire limpio por respirar. “Pasito alante cubano” decía y yo me ponía nerviosísimo porque sentía la voz acercarse lentamente hasta que, a punto de tirarme por la ventana del desespero, entre dos gordos con rostro resignado apareció la mujer del vestido blanco transparente empapada en un sudor que pegaba la piel libre a la tela regalándome dos pezones mulatos del tamaño de una peseta de cuarenta quilos, donde me imaginé la cara de Camilo Cienfuegos con la boca abierta. La sonrisa zalamera vivía en su semblante y vi alegría centelleante en sus ojos de vampiresa. Me sentí insignificante y lo único que se me ocurrió fue cederle mi asiento, pero la voz que salió de mi garganta era el falsete de Los Zafiros y a ella eso le dio más risa todavía. “Gracias, muy amable, pero no hace falta” me dijo y cuando entendió mi desconsuelo me levantó el ánimo al dispararme “Pero podemos compartir el asiento, si quieres me puedes cargar en tus muslos”. Me puse más nervioso que cuando el tiburón de Spielberg enfilaba en mi dirección y tenía que nadar rápido hasta el bote, pero esta vez el depredador marino me alcanzaba sin problemas porque estaba paralizado. Los gordos resignados ni se enteraban del ataque y la cantante asumió que el que calla otorga y se sentó tranquila en el trono sin preguntar. Parece que la puntería no era una de las virtudes de la muchacha porque no se sentó en los muslos o yo estaba muy nervioso y deslice sin querer el cuerpo hacia delante. Me pareció que jugaba el juego de adolescente de pedir un beso en la mejilla para girar el rostro rápido ante el acercamiento y cambiar el cachete por la boca, solo que esta vez el juego era inverso. Lo peor no era la puntería de la diva irreverente, sino que no paraba de hacer lo inesperado. Hay una regla para las mujeres que se sientan en un lugar usando faldas y consiste en alisar con las manos la parte posterior de la tela para pegarla bien al culo mientras se bajan las posaderas protegidas por la ropa. Me imagino que con el objetivo de que no te pique un bicho o algo así siendo más importante esta técnica en el supuesto caso de no usar ropa interior. Pues la artista como les había dicho sorprendía por lo inesperado de sus actos y en vez de aplicar la técnica recomendada abrió bien la falda como un hongo gigante antes de colocar su sentadera sin ropa interior encima de mí y no tuve dudas de que deseaba ser picada por el bicho. Esa fue la única vez que me alegré de montarme en una guagua con problemas de amortiguadores. Los baches de La Habana, que no eran pocos, retumbaban en el ómnibus urbano y ponían a los pasajeros a saltar, Farah María se divertía mucho y cuando caía se divertía en círculos de cadera bien disimulados que me sembraban con brutalidad en el asiento. Ya en la avenida de Boyeros y Zapata calculé que era mejor irme al Clínico Quirúrgico de 26 en vez de al Calixto García en caso de agravarse la crisis respiratoria que solo hacía empeorar. La erección salvaje provocada por el mal estado vial de la ciudad no encontraba alivio en el restregueo de la cantante y esta entendió que su posición más elevada encima de mí aumentaba el riesgo de darse un golpe en la cabeza en algún bache inesperado. Yo no tuve tiempo de recoger los dos botones de mi portañuela cuando la diva metió su mano izquierda debajo de la saya y de un tirón en la tela los mandó a volar quien sabe dónde. Ella intentó meter la mano por el hueco abierto para sacar el bicho revoltoso, pero el animal solo necesitaba un pequeño espacio para salir desorbitado para afuera como un muelle tensado que le metió un latigazo en la mano dejándole un verdugón morado. Miré asustado a todos lados temiendo ser descubierto, pero todo el mundo tenía la mirada perdida en la nada esperando el milagro imposible de encontrar el origen del dinero. Lo que sucedió entonces me confirmó que la puntería de mi acompañante no solo era su virtud, sino que era una profesional porque en un badén cerca de la calzada del Cerro saltó por los aires y sin mirar, en alarde de orientación espacial perfecta, se lanzó con todo para caer perfectamente encajada en el bicho desconcertado que en cuestiones de milisegundos pasó de ser libre a estar abracado por todos lados. Yo me tuve que agarrar al asiento porque perdía la noción del tiempo y del espacio, me pareció que le dimos quince vueltas a la rotonda de la ciudad deportiva y el mal estado de la Vía Blanca era una bendición. En mi parada de Lacret y Mayía Rodríguez me dije que regresaba caminando de donde fuese, pero que allí no me bajaba nadie. En Lacret fue un poco más tranquilo todo porque había mucho tráfico de bicicletas y los baches eran diminutos, solo dos o tres frenazos que casi nos separaban y nos alegraban del reacople completo. Los pasajeros entraban y salían del bus atestado con las miradas vacías que miran, pero no observan. Cuando estábamos en la avenida Dolores ya no podía aguantar mi desajuste y en unas obras en construcción pasamos un tramo de unos doscientos metros en vibración constante que me puso a calcular la distancia al hospital Miguel Enríquez pues ya estaba seguro de perder la gandinga en cualquier momento. Al final de las obras salió un niño corriendo de pronto a la calle y el frenazo inesperado fue impactante. El bicho se quedó instantes en el aire separado de su captor, pero cuando el retroceso de la inercia sucedió Farah la banderillera regresó a velocidad de crucero y el acople fue tan profundo que se tuvo que tocar el ombligo de la punzada provocada por la gandinga que me abandonaba para siempre en escupida explosiva. Sembrada la diva en la estaca y asustada por la cercanía de la tragedia con el infante imprudente se quedó inmóvil y con ligeros temblores en las piernas que me sugirieron que llevaba el ritmo de la canción. En la última parada el bicho regresó a sus orígenes y la diosa se levantó con la mayor naturalidad, giró el rostro con su risa picarona y se despidió de mí con un “Adiós Tiburón”, pero yo no me puedo mover y ahora este chofer que me grita que salga, que estoy comiendo mierda, y yo no sé ni quién soy ni donde carajo me encuentro. Estoy tan empapado en sudor que parece que me tiraron un cubo de agua encima y con un redondel de una humedad más oscura en el centro de mi pantalón sin dos botones de mi portañuela, pero lo que tengo de verdad es tremenda hambre, ahora mismo daría cualquier cosa por una pizza, una pizza de La Piragua.