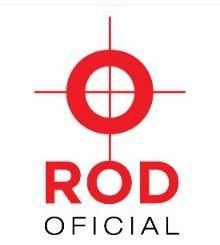La Feria del Libro de Frankfurt nació hace siglos, cuando los impresores se reunían junto al río para cambiar los libros que salían de la imprenta de Gutenberg como quien cambia semillas. De aquella fiesta de papel medieval quedó un eco que todavía resuena: la idea de que los libros son puentes, no muros.
En ese inmenso mapa de lenguas y mercados, Cuba aparece a veces con discreción, como una nota de son entre sinfonías. Nunca ha sido país invitado de honor, aunque ha llegado entre cafés, contratos y curiosidades. No llena titulares, pero deja huellas: un acento que se filtra, un cuento que se traduce, una conversación que cruza océanos.
Los libros cubanos viajan con la paciencia del tabaco: despacio, ardiendo. Así, en cada feria, entre el ruido del mundo, hay siempre un libro que sigue diciendo: la isla no se hunde, se imprime. Cada libro cubano que llega hasta la Feria del libro de Frankfurt es un sobreviviente, debajo del logo y del código de barras que lleva impreso hay algo más profundo: el pulso de un país que escribe para no desaparecer.