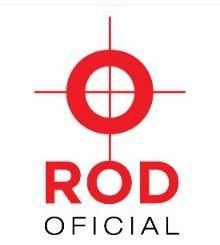En Cuba la libertad no se grita, se murmura. Algo parecido a decir el nombre de alguien que todavía vive, pero en otro país. La dichosa palabra, hoy más subversiva que nunca, suena sospechosa, como si tuviera pasaporte. Gritarla es un acto de suprema valentía, una manera de firmar tu sentencia, callarla es una forma más elegante de morir.
En la isla, uno aprende que el silencio también paga un impuesto, que la alegría se raciona, que la esperanza, por mucho que se tararee en canciones,es un lujo importado. El noticiero afirma que los cubanos son libres, pero olvida aclarar el tipo de libertad, se refiere a la libertad de escoger qué mentira repetir, libres de aplaudir con las dos manos, sin agua ni jabón y el estómago vacío, libres de amar al país mientras el país te quita el pantalón para registrarte los bolsillos.
A veces pienso que la verdadera libertad es el viaje que no termina, una huida lenta hacia uno mismo. La libertad comienza el día en que dejas de pedir permiso para pensar, en el momento en que descubres que la patria no se encuentra en un mapa, sino en el pedazo de aire que te atreves a respirar sin miedo.