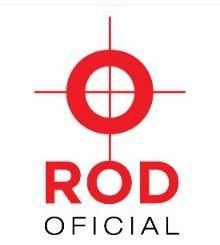Mi amigo vivía en un pueblo pequeño cerca de la ciudad de Artemisa, rodeado de cañaverales y de una tierra colorada que estaba presente en cada piedra, en cada calle, en cada casa y en cada habitante del lugar. El polvo era una especie de Dios, o diablo, que existía en todas partes, pero de ser tan real y omnipresente se convertía en invisible para todos. Solo los forasteros enseguida notaban la diferencia que se diluía poco a poco con la costumbre hasta olvidar que no es normal manchar las sabanas de rojo sucio, escupir una saliva rosada sin sangrar por la boca o ver salir el agua de las tuberías también rojiza para en vez de limpiar el polvo de la piel, sustituirlo por otro nuevo.
La fiesta se celebrada en la casa dentro de una finquita de la familia de mi amigo a las afueras del pueblo. La construcción algo rústica se alejaba unos cien metros de la carretera y se llegaba a ella a través de la línea recta de un trillo de piedras sobre tierra apisonada. Asábamos un puerco en un hueco en el patio bajo la sombra de tres matas repletas de mangos verdes y rodeados de tanques repletos de cervezas frías con hielo que alegraban la calurosa tarde de agosto. La música alta no podía acallar el ruido de las risas de la gente, el tap de la lata de cristal abriéndose y el ronroneo de los tractores de petróleo en los campos o en la carretera. Precisamente en una carreta enganchada a un tractor llegaste, venías delante de una fila india de siete niños, todos varones, ordenados de mayor a menor. Me resultó curioso que para descubrir las diferencias entre ellos había que mirarlos en conjunto, pues si se comparaba a los dos niños continuos apenas encontraba la diferencia de unos pocos centímetros y ligeras huellas del crecimiento de un año exacto. Mi amigo te saludó con efusividad gritando “mi prima” y cuando te acercaste mi sorpresa fue mayúscula porque te encontré marcada por la maravilla de tu inmunidad a la tierra colorada. Tu piel era muy blanca con una ausencia total de rojo que te hacía sobresalir en extremo. Le gritaste a los niños “Se están tranquilos” y todos rompieron la fila india corriendo en todas direcciones incumpliendo la orden al instante, pero no te inmutaste e imaginé que tu concepto de tranquilidad era distinto al mío.
Me sorprendió saber que los siete hijos eran tuyos, el mayor de diez y el menor de tres, nacidos todos en mayo, a tiempo de bañarse en el primer aguacero del mes y en el inicio de la primavera cubana que nadie sabe a ciencia cierta qué cosa es, porque es igual a un verano ligero, a un otoño sin hojas caídas o a un invierno sin frentes fríos. El ciclo en esos siete años se repitió con tanta exactitud que los pueblerinos olvidadizos solo necesitaban mirarte el tamaño de la barriga para saber en qué mes del año estaban y todos sacaban palanganas y tanques para recopilar agua cuando comenzabas con los dolores del parto. Me resultó curioso que en todos tus hijos, muy parecidos a ti, se delataba el hecho de ser de padres diferentes y la ausencia de inmunidad a la tierra colorada. Sin embargo, lo inexplicable constituía tu figura perfecta de mujer de veintisiete años que ha tenido siete hijos, sin dudas tuyos, uno detrás del otro. Vestías una licra de color rojo brillante y un bajichua de la misma tela elastizada que no dejaban dudas de la robustez de tus carnes. En tu vientre perfectamente liso y sin estrías se marcaban tus abdominales. Tus senos pequeños y manuables no se me antojaron secos de tanto amamantar y los descubrí en la punta con la geometría de un chupete perfecto, gordos, grandes y tan erizados que a punto estaban de romper la tela a pesar del calor empegostado de la tarde. La joya de la corona eran tus nalgas, tan redondas paradas y duras que te imaginé caminado de mañanas por los surcos recién sembrados riéndote del tiempo y de la tierra imposible de doblegarte. Imagino que notaste mi manera de mirarte porque te acercaste y te presentaste con una naturalidad y una frescura que me desarmaron. Me atrajo de tal manera la forma directa en que hablabas sin complejos de tus sueños y de tus fantasías locas que olvidé el calor y las cervezas frías. Cuando de noche joven se terminó el hielo el único que estaba en condiciones de salir a buscarlo era yo. Me costó trabajo dejarte y me sorprendió una tristeza momentánea que aguó mis ojos al imaginar la posibilidad de no encontrarte al regreso. Una vez más me sorprendió tu intuición porque te ofreciste con ingenuidad falsa a mostrarme el camino a la casa del hielo y caí en la cuenta que solo no llegaría jamás. No me puedo explicar cómo pude llegar a manejar un auto con un nivel de pulsaciones tan alto que se escuchaba el golpe continuo de mi pecho en varios metros a la redonda y que ignorabas tranquila dando las órdenes para los giros del camino. “Es aquí, párate y baja” dijiste frente a una casa de portal amplio a oscuras. Caminamos a la entrada y cuando pensé que tocarías a la puerta sacaste una llave con olor a seno del bajichupa entre las tetas y abriste. “Entra” fue la orden que no escuché porque el tambor del corazón me taponeaba los oídos. El tirón del brazo fue brutal y alcancé a pasar por el portón que se cerró a mis espaldas de un golpe con la misma frecuencia que mis latidos provocando una resonancia temblorosa en mi cuerpo. Tus manos agarraron mis muñecas y me aplastaron los brazos rendidos contra la puerta. Tu boca húmeda buscó la mía y me regalaste un beso que duró poco pues el exceso de líquidos la hizo resbalar y en su camino a favor de la gravedad abrió los botones de mi camisa para deslizarte sobre mi pecho, abdomen y tirar con violencia de mi pantalón deportivo con elástico hasta dejarlo en las rodillas. No perdiste tiempo y me cubriste de salivas deliciosas y miradas apasionadas de sabedora de placer dominador. Yo apenas podía tomarte por tu pelo rubio teñido y halártelo con fuerza para que supieras de mi desespero. A punto estuve de destrozar la puerta del golpe desesperado de mi puño cerrado pues no quise arrancarte el mechón de pelo mientras descontrolado sentía como mis entrañas entraban como alimento en tu sistema digestivo. Cuando recuperé algo de mi conciencia ya estabas camino al carro, apurándome para buscar el hielo. Regresando con el agua congelada anunciaste tu partida con un grito de “niños nos vamos” y en menos de un segundo estaban todos formados otra vez en fila india de menor a mayor. Notaste mi desconcierto y mi voluntad vencida de irme contigo adonde tu escogieras y me llamaste aparte y con todo el control de la situación me informaste que no podía ser. Mucho menos entendí tu frase de despedida de “Búscame dentro de dos meses”.
Al rato de irte mi corazón se aplacó, mis neuronas se activaron y volví a convertirme en un ser pensante que comprendió la situación. No tuve dudas de que no querías más hijos y estábamos en agosto, en nueve meses el mes de mayo, pero en dos meses ya no habría obstáculos para regresar. Allí estaría sin falta yo, me daba igual los kilómetros por recorrer, no hubiera dudado tampoco si viviera en Europa y tú en América, valdría la pena cada segundo a tu lado. No me importa regresar a un pueblo perdido donde la tierra colorada lo domina todo, hasta a las personas. Dejaré que el rojo se me meta por los poros y me ensucie porque es el camino a ti, una mujer fértil como pocas e imposible de contaminar porque la tierra a quien único no puede dominar es a la propia tierra.