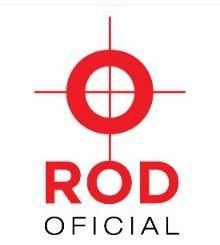Con dolor sincero escribo esta historia triste a pesar del toque de humor que exista en ella. Cuba es un solo país y todos, absolutamente todos sus ciudadanos tienen el derecho (hoy negado) de residir en el lugar de la isla que deseen. Ningún gobierno puede prohibir a alguien nacido en Songo la Maya que decida vivir en La Habana, hacerlo además de ilegal, es criminal, inhumano y mezquino. Pero volvamos a la historia de nuestro amigo Francisley que de casualidad vivía en Boljita, un pueblito perdido entre Songo y San Luis en Santiago de Cuba.
En Boljita lo único que sobra es una tristeza que en cada esquina se amontona mezclada con la basura sin recoger y con la tierra colorada hasta que es tan grande el agobio y tan abundante la melancolía que a punto están de tragarse de un bocado a todo el pueblo.
La inutilidad aburría a Francisley que intentaba escapar de tanta desilusión y cuando no encontraba en las calles de su pueblo a los turistas que no llegaban para buscarse algún dinerito vendiéndole todas las cosas que él no podía conseguir se refugiaba en su cuartucho de mala muerte e incapaz de resistir el próximo vientecito platanero a mirar el afiche de La Habana. El afiche se lo había encontrado botado en la calle, estaba descolorido y con las marcas bien definidas de haber sido doblado, guardarlo dentro de un bolsillo o entre las hojas de un libro y olvidado, pero era sin dudas La Habana.
En la foto se mal veía el malecón habanero con el faro del castillo del morro oculto tras dos dobleces cruzados. Pero ahí mismo en el malecón estaba Francisley, caminando con tremendo aguaje, el pañuelo blanco en la mano para secarse el sudor de la frente y la manjatan de colores con todos los botones abiertos para dejar ver la camiseta blanca y pegada al cuerpo donde reluce la medalla de la virgen de la caridad colgando de un cadenón de perro que le cuesta sostener en su cuello blanco de talco fresco. Horas subía Francisley de un lado a otro del malecón y se metía con las jebitas, estas se metían con él, los turistas le caían atrás para comprarle tabacos, pastillas de PPG, clases de baile, de rumba, en fin, la felicidad.
Francisley tenía un primo jinetero que había estado en La Habana y muchas veces lo llamaba para que le hiciera cuentos de la ciudad de sus sueños, pero cuando este se ponía a hablar de suciedades y de gente mala y baja, lo mandaba pal carajo y se ponía a caminar por el malecón por horas, porque Franscisley era un tipo bueno y la maldad del ser humano lo deprimía.
Fue precisamente su primo quien vino corriendo a decirle que había dos militares que buscaban jóvenes en el pueblo para ser policías en la Habana. Policía no estaba mal, mejor incluso que jinetero porque a Francisley no le gustaba la ilegalidad, un policía cuidaba del orden y estaba uniformado todo el tiempo. Esa era su oportunidad.
Llegó a un descampado y debajo de una mata solitaria, a la salida del pueblo dos hombres se aburrían, uno durmiendo dentro de un carro de color verde, el otro no paraba de sudar detrás de una mesa dentro de un uniforme verde.
–Yo quiero ser policía … en la Habana –dijo Francisley acentuando la palabra policía para que no se pensaran que lo que él quería era irse a La Habana.
–¡Siéntate Nagüe! –gritó el más gordo de los dos hombres de verde sin mirarle a la cara. –¿Nagüe, tú estás seguro de que quieres ser policía?
–Completamente, no tengo dudas, de niño cuando jugábamos a los policías y ladrones yo siempre hacía de policía, vaya que es lo que siempre he querido ser –Francisley puso cara de responsable.
–¡Severino! –gritó el gordo sudado. –¡Trae acá unas planillas para llenárselas al Nagüe hijoeputa este que quiere ser policía en La Habana!
–¡Oiga, un momento! –protestó Francisley. –un poco de respeto que yo no soy ningún hijoeputa.
–¡Deja Severino! –gritó otra vez el gordo sudado. –¡No traigas ná, que este Nagüe no sirve!