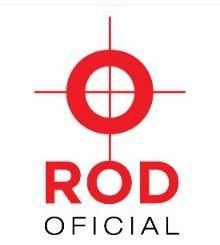El cerdito joven era feliz. Su ingenuidad crónica le hacía creer que vivir dentro de la casa lo convertía en una mascota hasta el fin de sus días, pero lo que nadie le confesaba era que su objetivo en la vida estaba marcado por la boda de la muchacha. Resultaba demasiado exigirle al puerquito que entendiera su sacrificio como la única manera de garantizar la carne de la fiesta. Criarlo dentro de la casa más que una excentricidad constituía una necesidad pues a todos los vecinos de las fincas cercanas les habían robado los animales. Las autoridades más corruptas que incompetentes nunca descubrían al culpable y en las situaciones en que por casualidad llegaban al responsable le ofrecían una generosa oportunidad al malhechor previo pago de una jugosa comisión que volvía ciegos hasta a un piloto de combate.
Hacía dos días que no paraba de llover. El cerdo de tres meses sentía al igual que los humanos en días grises y húmedos como aquel una sensación de pereza que solo daba ganas de dormir. Aprovechaba para arrullarse en una esquina mientras escuchaba el sonido musical de las gotas cayendo sobre el techo de zinc. La convivencia continua bajo el mismo techo con seres vivos provoca que se adopten las costumbres ajenas o incluso los talentos del compañero se pueden potenciar. Los habitantes de la casa no solo olvidaban ya muchas veces el baño diario, sino que desarrollaron una extraña inmunidad contra olores nauseabundos. El cerdito por su parte ya comenzaba a entender algunas palabras del idioma humano, por eso cuando escuchó a la abuela quejándose de la falta de comida, se alarmó y ya sin sueño, activó todos sus sentidos en la conversación. La vieja criticaba la estupidez de la familia de querer tirarse el pe’o más alto que el culo y exigía matar al lechón pues si las cosas seguían cómo estaban a la boda no iban a llegar vivos. El cerdo sintió que la tierra se abría bajo sus pies y sin poder evitar los temblores aprovechó que habían dejado la puerta de la calle semiabierta para salir corriendo para el campo cuando nadie lo observaba. No entendía la falsedad amorosa de los que hasta ese instante tenía como familia, ni supo explicarse las caricias en el lomo que le profesaban los sábados por la noche mientras veían las películas americanas en el televisor viejo. En su mente se mezclaban con lechón las palabras muerte y comer. Debajo de la lluvia fría corrió por entre los charcos de lodo confundiendo sus lágrimas con los chorros de agua que le corrían por su cuerpo rosado. No pudo imaginar nada fortuna más terrible para una vida animal, muerto y comido por los que lo cuidaron. Al rato creyó escuchar unas voces humanas y asustado abandonó el trillo fangoso por donde corría y se internó en un bosquecito tupido donde se escuchaba el ruido de un río por entre las piedras que amortiguaba el golpe de la llovizna en las hojas de los árboles. La sensación de soledad lo impactó y asustado no vio a tiempo una curva demasiado pronunciada. Corría muy deprisa por primera vez en si vida y no pudo controlar el equilibrio en el arco enfangado del camino. El tropiezo con alguna piedra escondida le provocó abrirse de patas y cayó sobre su barriga resbalando por el lodo hasta un pequeño charco cinco metros más allá. Cuando intentó levantarse no podía mover la cabeza porque está estaba completamente atascado debajo de un tronco. Trató de zafarse una y otra vez con todas sus fuerzas pero lo único que logró fue hundirse más en el fango pues el terreno donde tenía su cabeza atascada era más esponjoso que el de sus patas traseras. Estaba inclinado hacia delante con el tronco inmóvil en el fango y su parte trasera tan empinada y elevada que hasta sentía el incómodo aire que se le metía dentro de su sistema digestivo pero en sentido contrario. Dió varios chillidos espantosos y al no suceder nada se aterró porque temió morir abandonado en aquel lugar. Pensó que hubiese sido mejor quedarse en la casa y al menos vivir lo que le quedaba de vida tranquilo, pero ya era tarde. Era curioso que lo que pensó que era lo más terrible, ya no lo era tanto. Extraña manera de aprender que siempre se puede estar peor. El ruido que escuchó entonces en la maleza le regaló un rayo de esperanza y descubrió de reojo al Güije del bosque. El pequeño ser mitológico sonreía con cara pícara y el cerdo se alegró. “Ayúdame, ayúdame, por favor“ le chilló contento, pero la cara del Güije ya no sonreía tanto, los ojos le brillaban con malicia y la lengua le humedecía los labios antes de mordérselos con dientes muy blancos y diminutos. Los pasos del duende se acercaron en silencio y el puerco inmóvil lo perdió de su campo visual. Justo detrás de él, experimentó la presencia incómoda matizada por un calor extraño que se adueñaba del lugar. El Güije le puso una mano minúscula en la nalga empinada y el cerdo se acordó de las caricias de los sábados por la noche. Luego sintió la otra mano, pero esta vez en forma de un golpe cariñoso que terminó en un apretón raro que hacía juego con la respiración agitada del ser mitológico. Lo inevitable lo entendió cuando el órgano exagerado que rompía las proporciones del Güije lo invadió. El puerco trató de chillar y con los ojos fuera de sus órbitas lo le salió un ronquido angustioso. Por segunda vez en el día descubría de la peor manera posible que por mal que estes, siempre se puede estar peor, muchísimo peor.